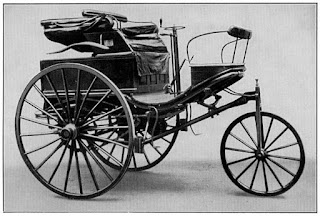Corría el siglo XIX en Inglaterra y estamos en plena Revolución Industrial. Millones de personas huyen del campo a las ciudades, ya que las élites de entonces habían desprovisto de las tierras comunales a las familias de campesinos que vivían y se alimentaban de ellas. Ante la única posibilidad de contar con su fuerza de trabajo, los obreros y las familias vacían la Inglaterra rural de entonces hacia las urbes, de una manera totalmente descontrolada y desesperada, donde las condiciones de higiene e infraestructura pública sanitaria brillaban por su ausencia. En las grandes ciudades, como Londres, se urbaniza y construye lo justo para alojar hacinados a estos trabajadores.
En medio de semejante caldo de cultivo, cualquiera de nosotros podría imaginar que esos entornos eran un lugar propio para enfermedades e infecciones. Pero a mediados del siglo XIX, no conocían lo mismo que conocemos ahora por pura sabiduría popular. Concretamente, el coronavirus de la época se llamaba cólera, y fue lo que más vidas se llevó en el siglo que nos ocupa.
La teoría asumida por la población y las autoridades sanitarias para el contagio por cólera, era la del aire impuro o miasma. No se conocía apenas nada de gérmenes y Louis Pasteur aún no había enunciado su teoría. Para qué engañarnos, la gente conocía muy poco sobre aquella enfermedad. Y John Snow también la desconocía… pero él era consciente de ello. Así que se propuso investigar el origen del cólera desde un punto estricto de la ciencia, planteando hipótesis y realizando experimentos. ¿Era posible comprobar la teoría miasmática?
Durante una de las oleadas más peligrosas de esta enfermedad, la de 1854, se produjo un brote concreto en el barrio del Soho. En el espacio de tres días murieron 127 personas. Snow acudió de inmediato y se dedicó a recabar información con la ayuda de un sacerdote anglicano encargado de una parroquia en ese mismo barrio, Henry Whitehead.
La casi totalidad de las muertes de los primeros tres días se produjó en una misma calle, Broad Street, lo cual era muy sospechoso de creer en la validez de la teoría miasmática. Pero la clave de la cuestión fue el mapa que realizó Snow, marcando la localización de la gente infectada, y que representa prácticamente uno de los primeros estudios epidemiológicos de la historia.
La gran proximidad de todos los infectados a la fuente pública de Broad Street, marcada en rojo, impulsó a Snow y Whitehead a pedir al ayuntamiento de Londres que la cerrarán inmediatamente. Y lo hicieron.
El mapa de la imagen ha pasado a la posteridad, y prácticamente se puede afirmar que John Snow descubrió este origen por un método bastante simple de clusterización, uno de los básicos hoy en día en inteligencia artificial. Pero John Snow fue más allá, y descubrió que la compañía de agua de la que le gente bebía, extraía agua del Támesis, el cual en aquella época no estaba más que lleno de aguas fecales provenientes de los hogares. La relación entre la mala calidad de agua y el origen del cólera se estaba esclareciendo.
Sin embargo, su teoría aún permaneció dormida cerca de 40 años más, y tras la ola de cólera, el ayuntamiento reabrió la fuente pública de esa calle.
Hubo que esperar hasta Pasteur, en 1864, para entender la relación entre gérmenes y fermentación, y sobre todo a Robert Koch, en 1876, quien demostró sin lugar a dudas a través de un experimento con el ganado, que un ser microscópico podía ser el responsable de una enfermedad.
En medio de semejante caldo de cultivo, cualquiera de nosotros podría imaginar que esos entornos eran un lugar propio para enfermedades e infecciones. Pero a mediados del siglo XIX, no conocían lo mismo que conocemos ahora por pura sabiduría popular. Concretamente, el coronavirus de la época se llamaba cólera, y fue lo que más vidas se llevó en el siglo que nos ocupa.
La teoría asumida por la población y las autoridades sanitarias para el contagio por cólera, era la del aire impuro o miasma. No se conocía apenas nada de gérmenes y Louis Pasteur aún no había enunciado su teoría. Para qué engañarnos, la gente conocía muy poco sobre aquella enfermedad. Y John Snow también la desconocía… pero él era consciente de ello. Así que se propuso investigar el origen del cólera desde un punto estricto de la ciencia, planteando hipótesis y realizando experimentos. ¿Era posible comprobar la teoría miasmática?
Durante una de las oleadas más peligrosas de esta enfermedad, la de 1854, se produjo un brote concreto en el barrio del Soho. En el espacio de tres días murieron 127 personas. Snow acudió de inmediato y se dedicó a recabar información con la ayuda de un sacerdote anglicano encargado de una parroquia en ese mismo barrio, Henry Whitehead.
La casi totalidad de las muertes de los primeros tres días se produjó en una misma calle, Broad Street, lo cual era muy sospechoso de creer en la validez de la teoría miasmática. Pero la clave de la cuestión fue el mapa que realizó Snow, marcando la localización de la gente infectada, y que representa prácticamente uno de los primeros estudios epidemiológicos de la historia.
El mapa de la imagen ha pasado a la posteridad, y prácticamente se puede afirmar que John Snow descubrió este origen por un método bastante simple de clusterización, uno de los básicos hoy en día en inteligencia artificial. Pero John Snow fue más allá, y descubrió que la compañía de agua de la que le gente bebía, extraía agua del Támesis, el cual en aquella época no estaba más que lleno de aguas fecales provenientes de los hogares. La relación entre la mala calidad de agua y el origen del cólera se estaba esclareciendo.
Sin embargo, su teoría aún permaneció dormida cerca de 40 años más, y tras la ola de cólera, el ayuntamiento reabrió la fuente pública de esa calle.
Hubo que esperar hasta Pasteur, en 1864, para entender la relación entre gérmenes y fermentación, y sobre todo a Robert Koch, en 1876, quien demostró sin lugar a dudas a través de un experimento con el ganado, que un ser microscópico podía ser el responsable de una enfermedad.
Esta entrada se publicó originalmente en la Revista DYNA, la cual es una publicación científica en ingeniería